«Era un mago perfecto», declaró August Strindberg en un homenaje al autor cuyas historias le habían cautivado de niño. «El firme soldadito de plomo», «La Reina de las Nieves», «El yesquero», y otros relatos le habían llevado a un mundo encantado mucho mejor que la anodina realidad de la vida cotidiana Charles Dickens, Henry James, Hermann Hesse, W. H. Auden y Thomas Mann–estos «son solo algunos de los escritores que bien crecieron con las historias de Andersen, pintando sobre ellas, bien se convirtieron a ellas, admirando su poder imaginativo.

Actualmente, estamos perdiendo de vista con rapidez la chispa y el brillo que Strindberg y otros descubrieron en los cuentos de Hans Christian Andersen, el escritor danés nacido hace más de doscientos años en la pequeña ciudad de Odense. Consideramos a Andersen el poeta de la compasión («La pequeña cerillera»), el enemigo de la hipocresía («El traje nuevo del emperador») o el profeta de la esperanza («El patito feo»). Aun sin haber motivo para rebatir esas valoraciones, no deberíamos olvidar que Andersen hace mucho más que mostrar vicios y virtudes ante nosotros. Si sus cuentos trataran solo de enviar mensajes y trasmitir moralejas, no seguiríamos leyéndolos hoy en día.
Y sí que los leemos. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, registra a Andersen entre los diez autores más traducidos del mundo, junto a Shakespeare y Karl Marx. Los cuentos de Andersen han sido parte de los rituales de lectura para antes de dormir y del currículum académico en Beijing, Calcuta, Beirut y Montreal. «La Reina de las Nieves», «El patito feo» y «La princesa y el guisante» no son solo títulos de relatos sino términos con una especie de aceptación global. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido admirando al niño de «El traje nuevo del emperador», identificándonos con el cisne recién nacido en «El patito feo» y llorando por «La pequeña cerillera»?
Strindberg acertó de lleno al llamar a Andersen mago, ya que hay algo en sus historias que trasciende el bien y el mal; algo que podemos llamar, a falta de una palabra mejor, magia. Esa magia no tiene nada que ver con la ética, pero sí con la suerte, la fortuna y el azar. «La moraleja de todos los cuentos», como nos dice Adam Gopnik, «no es “recompensado por la virtud” sino “nunca se sabe” (qué habichuela brotará, qué hijo triunfará)»2. Los cuentos se mueven en modo subjuntivo, presentando peligros, pero también abriendo posibilidades, contándonos lo que puede ser y lo que tal vez sea más que lo que debería ser. Junto a lo que podría parecer simple arbitrariedad o serendipia también llega el consuelo de que todo, al final, saldrá bien.
Aguantamos la respiración cuando el carruaje de la Reina de las Nieves levanta el vuelo por el aire. Nuestros corazones empiezan a latir con fuerza cuando una malvada bruja convierte a niños en cisnes salvajes que vuelan por encima de lejanos mares. Y nos emocionamos al ver feroces perros, con los ojos del tamaño de tazas de té, guardando salas llenas de riquezas incalculables. Pero ni siquiera esa magia captura por completo lo que está en juego al hablar de la brujería de Andersen. Tampoco basta para señalar la mezcla de lo salvaje y lo extraño, de lo encantador y lo brutal, de lo gracioso y lo espeluznante en los relatos, pues estos rasgos afloran con regularidad predecible en los cuentos de todas las culturas.
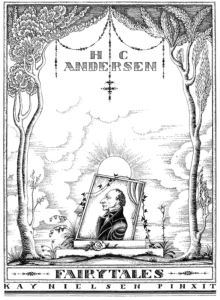
Hermann Hesse una vez apuntó a lo que crea magia en los relatos de Andersen cuando recordó «la hermosa y mágica chispa» de su «magnífico mundo, completo y multicolor». Los cuentos como los de Andersen están comprometidos, por encima de todo, con las superficies, con todo lo que brilla, resplandece y reluce. Sin embargo, nos dan profundidad psicológica, incluso cuando los propios personajes son descritos solo en términos de apariencia. La tristeza habitualmente se expresa con lágrimas (a veces hechas de cristal) y la gratitud llega con la forma de objetos materiales (una rueca dorada en miniatura, una flauta de plata o un vestido de diamantes). Así como las tramas estereotipadas de los cuentos están repletas de fervor melodramático, también brillan con belleza exterior. El resultado es algo que llamaré poder deignición –la capacidad de inspirar nuestra fuerza imaginativa de manera que empecemos a ver escenas descritas con nada más que palabras en una página.
Comprometidos con el color, la textura, la luz, el brillo y la claridad, los cuentos de Andersen intentan crear la belleza tangible que son, por virtud de su medio como simples palabras, imposibles de capturar. En «La sirenita», el sol parece «una flor púrpura que irradia luz desde su cáliz»; los once hermanos de «Los cisnes salvajes» escriben «sobre tablillas doradas con lápices de diamante»; y el soldado de «El yesquero» entra en «un enorme salón» con «más de cien lámparas ardiendo». Las resplandecientes sorpresas y las vívidas maravillas que se dejan caer, rápidas y potentes, por las narraciones sirven para explicar lo que artistas como Rackham, Dulac y Nielsen dibujaron para las historias de Andersen, y sus ilustraciones, como he descubierto, cuando son leídas con el texto, pueden dejarte sin aliento.
La delicada descripción de la cuna de Pulgarcita, con su colchón de violetas y su manta de pétalos de rosa, produce algo que, aunque pueda permanecer invisible, es, sin embargo, maravillosamente exquisito. «El duende y el tendero» de Andersen (un relato poco conocido fuera de Dinamarca) revela con qué fuerza pueden transformar las palabras sobre un papel incluso una oscura buhardilla en un lugar de placer estético. El duende del título del cuento mira a hurtadillas la habitación de un estudiante, que está leyendo en su escritorio:
¡Qué extraordinariamente iluminada estaba la habitación! Un brillante rayo de luz salía del libro y se transformaba en el tronco de un árbol que extendía sus ramas sobre el estudiante. Cada hoja del árbol era de un fresco color verde y cada flor, el rostro de una hermosa dama, algunas con oscuros ojos resplandecientes, otras con maravillosos ojos azul claro. Cada fruto del árbol era una brillante estrella y la habitación estaba llena de música y canciones.
J. R. R. Tolkien reconoció el poder de los discursos de los cuentos y la «creación élfica» que producen otros mundos de simples palabras. La narración en su «modo más primario y potente» echa mano de la magia del lenguaje para crear Otros Lugares, universos que forman alternativas embrujadas distintas al mundo real:
La mente que pensó en ligero, pesado,gris,amarillo,inmóvil y veloz también concibió la noción de la magia que haría ligeras y aptas para el vuelo las cosas pesadas, que convertiría el plomo gris en oro amarillo y la roca inmóvil en veloz arroyo. Si pudo hacer una cosa, también la otra; e hizo las dos, inevitablemente. Cuando po demos abstraer lo verde de la hierba, lo azul del cielo y el rojo de la sangre, es que disponemos ya del poder del hechicero –a cierto nivel–; y se despierta el deseo de hacer uso de ese poder en el mundo exterior a nuestras mentes.
Paso a paso, palabra a palabra, Andersen, «el mago perfecto», mapeó y nombró objetos en sus otros mundos. En sus conferencias en la universidad sobre siete grandes novelas –todas «cuentos de hadas eminentes»– Vladimir Nabokov afirmó el poder del lenguaje para construir otros mundos de belleza enrarecida. Como Andersen, Nabokov veía el valor supremo de la ficción en su capacidad de crear belleza a través del lenguaje. Consideraba su deber como escritor producir placer intelectual en el lector, que puede observar al artista «construir su castillo de naipes y ver ese castillo de naipes convertirse en uno de hermoso acero y cristal». Andersen habría entendido la metáfora, pues él también veía en la intersección de la belleza y el placer el valor supremo de la ficción. Y ese es el motivo de que sigamos leyéndolo hoy en día.
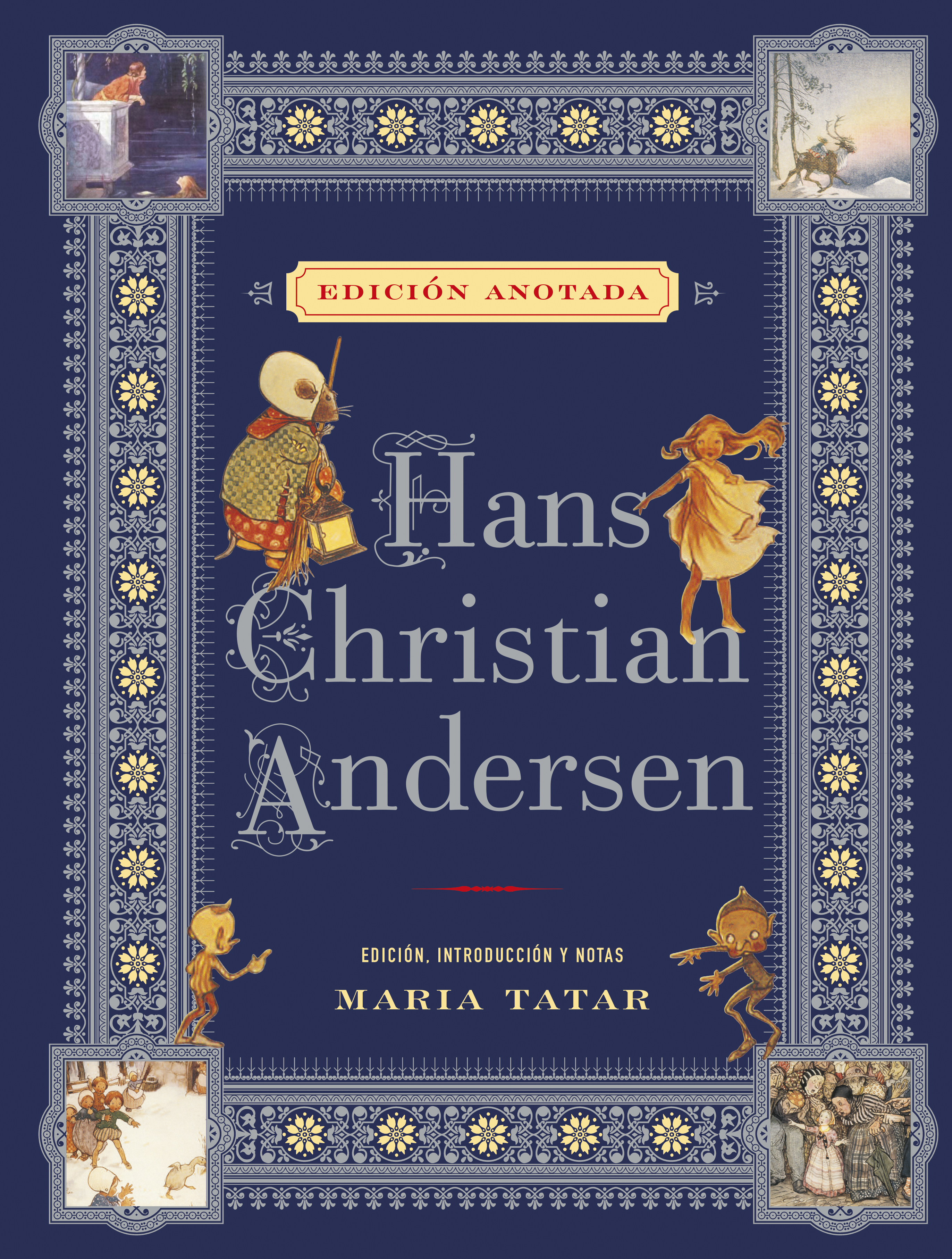 Este texto pertenece a un extracto Hans Christian Andersen. Edición anotada. Editado por Maria Tatar y traducido por Lucía Márquez de la Plata.
Este texto pertenece a un extracto Hans Christian Andersen. Edición anotada. Editado por Maria Tatar y traducido por Lucía Márquez de la Plata.

