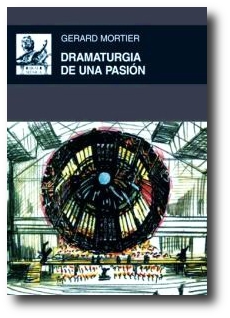LEVERKÜHN
El 11 de abril se estrenó en el Teatro Real de Madrid The Life and Death of Marina Abramovic, y con ello llegó el escándalo (bueno, para ser sinceros, todo se había iniciado ya un mes antes con C(h)oeurs, y de forma bastante más escandalosa). Antes que nada, y puesto que en situaciones como ésta conviene dejar clara la posición propia, vaya por delante mi valoración del espectáculo: magnífico. Una esplendorosa dirección de Bob Wilson, con una puesta en escena de arrebatadora belleza plástica; una portentosa actuación de Dafoe al servicio de unos textos potentes; una música (folk-pop, tal vez un pecado excesivo para un teatro de ópera, aunque recomendaría echar un vistazo a un libro como Disfrutar de la música para descubrir las múltiples facetas del hecho musical) perfectamente imbricada en el conjunto…
Lo cierto es que hacía tiempo que no oía comentarios tan acerbos por parte de la crítica y de un amplio sector del público (aunque también encontré a la salida a venerables señoras que ya no cumplen los setenta y con poco aspecto de pertenecer a ninguna “secta moderna”, que constataban con asombro que en absoluto les había disgustado lo visto). No pretendo criticar la disensión, pues entra dentro de toda lógica el que algo guste o no, pero sí me sorprenden profundamente algunos de los argumentos leídos y oídos en estos días: que si Bob Wilson siempre hace lo mismo (me imagino que igual se podría decir del trabajo de Kantor o del último Peter Brook, o, en cuestionable pirueta, de la obra de Caravaggio o de la de Rothko, si entendemos por hacer lo mismo el ser fiel a una serie de rasgos que definen una constante estilística); que si la vida de esta señora es como la de otros tantos millones de seres humanos (no estoy seguro de que, por ejemplo, la peripecia vital de Floria Tosca resulte, en sí misma, apasionante o ejemplar); que si la Abramovic no sabe ni actuar ni cantar (tal vez un poquito de información sobre lo que es una performance podría ayudar a entender su presencia; unas cuantas páginas de Arte desde 1900 constituyen una buena y sencilla guía introductoria); que si no se narraba una historia (me imagino que, con criterios convencionales, lo mismo podría decirse de las creaciones de Marthaler, Angélica Liddell o Terrence Malick).
Pero, sobre todo, el más esgrimido es que aquello no era una ópera (y acepto que alguien pueda disentir por el hecho de que un espectáculo de este tipo se incluyese en un abono de ópera), y parece que con este hecho se profanaba el sacrosanto escenario del Real. Pero una vez superada esta “contrariedad”, ¿realmente importa tanto? ¿Es fundamental dónde se represente o programe una obra para que, a pesar de su innegable interés, sea condenada al ninguneo? ¿Si es en el Real, no, pero si, pongo por caso, se programa en el Matadero, sí? ¿O es que somos tan cerrados de mente que sólo podemos disfrutar de algo bueno, que realmente merece la pena, si el contenedor cultural es el que especifican las convenciones al uso? Me temo entonces que perdí el tiempo dejándome fascinar en mi primerísima juventud por el Bolero de Bejart en el Palacio de los Deportes o, años más tarde, por el Mahabharata de Peter Brooks en los antiguos estudios Bronston.
 Puede que sea un poco ingenuo, pero para mí lo importante es la obra que veo, no dónde la veo. Es la obra la que me conmueve, la que me deja pegado a la butaca, la que me exalta, la que me desvela, no el espacio elegido para su representación (probablemente el Madrid Arena no era el mejor sitio para el San Francisco de Asís, pero eso no impidió la absoluta conmoción, que aún perdura, que me produjo la bellísima obra de Messiaen).
Puede que sea un poco ingenuo, pero para mí lo importante es la obra que veo, no dónde la veo. Es la obra la que me conmueve, la que me deja pegado a la butaca, la que me exalta, la que me desvela, no el espacio elegido para su representación (probablemente el Madrid Arena no era el mejor sitio para el San Francisco de Asís, pero eso no impidió la absoluta conmoción, que aún perdura, que me produjo la bellísima obra de Messiaen).
Y es que a veces tengo la sensación de que el problema es otro. Que este tipo de propuestas resulta incómodo porque obligan al espectador a asumir una actitud “activa” (y no me refiero a la interactividad que se puede establecer entre público y actores en un espectáculo, de todo punto respetable, de La Cubana), reflexiva, crítica, atenta; a dejar de ser un simple consumidor de “cultura” para cubrir el cupo del fin de semana; a cuestionar todas las cómodas coartadas que nos hemos dado para sobrellevar sin escalofrío alguno nuestra amable existencia; a enfrentarse a uno mismo y asomarse al doloroso, ineludible abismo de nuestra orfandad. Por eso siempre se las quiere relegar a la periferia, a los márgenes de los circuitos convencionales, porque allí, en el ámbito de lo “alternativo”, no molestan, no sea que alguien descubra por casualidad que hay vida más allá del último musical de la Gran Vía o de la nueva comedia protagonizada por la reciente remesa de jóvenes “actores” forjados en las sin par teleseries nacionales.
Tal vez por eso nadie protestó ni se rasgó las vestiduras días más tarde por el montaje de Rodrigo García (grande, inmenso) de la ópera de Luigi Nono La selva es joven y está llena de vida. Se representaba en los Teatros del Canal, en una sala para poco más de 200 personas, como debe ser. Ya podemos dormir tranquilos: la pureza de nuestros templos permanecerá intacta y podremos seguir rindiendo culto en ellos a nuestra confortable mediocridad.
—
Artículos relacionados:
“Quiero transmitir al público la intención de un compositor desde mi interpretación”, así concibe su trabajo el director artístico del Teatro Real de Madrid, Gerard Mortier.
Por fin pasó esa celebración de la autocomplacencia que responde al nombre de los Goya. Ya se han renovado los votos anuales con los que nuestra pujante cinematografía proclama a los cuatro vientos su actitud comprometida, reivindicativa y amante de la justicia.