
Años ochenta, el PSOE marca la senda de lo que se llamó la «modernización socialista», que tuvo mucho de modernización mercantilizadora y nada de impulso redistributivo. La imagen es la de la fiesta y el destape, una juerga en Barrio Sésamo. ¿El barrio? El mismo o peor, más degradado, con unos vínculos sociales cada vez más rotos en una sociedad más individualista, pero con los guiñoles, que daban un colorcillo especial a la ciudad. Las posibilidades de ocio ahora parecían no tener límites, y los vecinos creían vivir en una resaca constante; se lo habían pasado bien pero no estaban como para levantarse de la cama a mirar qué pasaba en la fábrica de enfrente. Eran tiempos en los que se bailaba al ritmo de Alaska y Dinarama, «tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social» (Bailando).
Lejos de ser idílicos, los ochenta fueron tiempos agitados: los derechos básicos de los trabajadores eran más vulnerables, se vivió una desindustrialización brutal sin un cambio alternativo y se puso en duda la viabilidad de lo público, sentando las bases para la futura privatización de sectores clave. Pero, como cantaban Los Prisioneros: «cuando vino la miseria los echaron / les dijeron que no vuelvan más / los obreros no se fueron se escondieron / merodean por nuestra ciudad». Y así fue. Los obreros acechaban, la embestida neoliberal no lo tendría tan sencillo. El amplio malestar social impulsó una gran huelga general en 1988 que logró paralizar todo el país (véase La gran huelga general de Sergio Gálvez Biesca).
Aun así, las políticas tatcherianas se pusieron en marcha gracias, entre otros factores, a una cultura consumista y apaciguadora. La sociedad se enamoró de la moda juvenil al compás de Radio Futura, así que las chaquetas de cuero, el color pastel y flúor, los estampados de leopardo y las formas geométricas empezaron a obnubilar a la juventud mientras las luces de la noche madrileña desviaban la atención. La obsesión por la cultura anglosajona, con un desarraigo total con nuestra cultura popular, ofuscaba las mentes más despiertas, que ahora creían que llegaban vientos de libertad. No era el Viento de libertad que cantaba Decibelios, ese de «vivir para luchar», sino la fiebre del «todo me da igual» (menos la moda, claro) de Parálisis Permanente (Autosuficiencia).
Una de las traducciones al castellano de la cultura en inglés fue la de una música sin contenido político, mientras que The Clash cantaba sobre revueltas contra la policía en canciones como White Riot, en Madrid parecía que la única revuelta fuera la de La rebelión de los electrodomésticos de Alaska y los Pegamoides. O, como comenta más brillantemente Víctor Lenore en Espectros de la Movida, que «Horror en el hipermercado es una especie de pastiche de Lost in the Supermarket» pero sin la profundidad y seriedad de la canción británica que hablaba sobre esas vidas (las de casi todos) basadas «en cultivar rasgos personales a través de las compras, las preferencias estéticas y los estilos de vida».
Aunque el rock siempre tuvo elementos de subversión (la crítica al modelo familiar y a la educación, el protagonismo de lo juvenil, el ataque al estilo de vida tradicional, la ruptura de las barreras raciales e incluso, sobre todo en su vertiente británica, la denuncia social en torno a los derechos civiles y contra la guerra) fue el punk el que introdujo en esta música y de forma radical el estilo antisistema, como se ve perfectamente en God Save the Queen de los Sex Pistols. Y lo hizo rompiendo, por un lado, con las tendencias mercantilistas dominantes del rock de principios de los setenta y heredando, por otro, el uso de las canciones protesta del rock británico. Es decir, fue a la vez ruptura y continuación del rock ‘n’ roll. «El último gran revitalizador roquero» nos recuerda Adrian Vogel en Rock ‘n’ roll: el ritmo que cambió el mundo. Un grito de rebeldía, pero no sólo como otras formas de rock que se centraban en lo emocional, lo sexual o lo cultural sin que estas tuvieran una relación directa con la política propiamente dicha.
En el caso de la Movida madrileña, el punk llegó edulcorado con pop, al estilo new wave, y aunque mantenía el toque trasgresor no quedaba nada de denuncia social. Funcionó como un dispositivo de ocio para refugiarse del trabajo, evadirse de los conflictos sociales y sumergir a la juventud en el consumismo. Por suerte, no todo fue Almodóvar disfrazado de punki.
«Una aldea poblaba por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor» decía el preludio de No somos nada de La Polla Records. El punk antifascista y comprometido con los conflictos laborales existía como una especie de aldea gala rodeada del ejército romano, que era toda esa música funcional para la desmovilización y difusora de la cultura de las clases altas. El punk, sobre todo el rock radical vasco, pero también el que nació en Madrid (como Commando 9mm) o Barcelona (como La Banda Trapera del Río), sirvió para muchos (no sólo para las generaciones que vivieron los ochenta) como una forma de introducirse en el marxismo y en el anarquismo. Fue una escuela de cuadros muy particular. Cutre, muy limitada, con speed a modo de nootrópicos, con la okupa sustituyendo a la sede del partido y el fanzine a los clásicos del pensamiento marxista. En este caso, como en el británico, el punk se convertía en una producción cultural «de choque» para «despertar» que conectaba con la práctica social, al gusto de lo que debería ser una vanguardia artística revolucionaria para Walter Benjamin, que hiciera que el rock dejara de ser útil para el capitalismo y para las majors y sirviera de instrumento para la transformación.
Quizá sea exagerado el papel que le hemos asignado, pero visto el entramado social que nos pinta Espectros de la movida (lectura imprescindible para entender los ochenta), es normal que consideremos el rock radical vasco y el punk, el que no estaba edulcorado por las clases altas ni difundido por los medios de comunicación o por el PSOE, como una de las pocas resistencias contraculturales existentes. No hay que olvidar que de ese ambiente punk surgen políticos como Javier Couso (batería de Sin Dios) en España o militantes revolucionarios como Miguel Vivenes en Venezuela, que participó en el golpe de Estado de 1992 contra el neoliberal Carlos Andrés Pérez.
Se preguntaba The Oppressed que: «Where have all the bootboys gone?». Y nos lo preguntamos algunos ahora. En un momento en el que el fascismo callejero, institucional y social se muestra sin remilgos, no estaría mal volver a escuchar esos ritmos, los de Kortatu y su El estado de las cosas: «Como ves, mi guitarra no dispara / Pero sé donde apunto /Aunque no veas la bala». Porque aún hoy los temas que se tocaban y que hablaban sobre la precariedad laboral, la impotencia política o la violencia por parte del Estado siguen vigentes y porque fueron esos hijos y nietos del 77 los que se partieron la cara, literalmente, contra esos rapados con célticas durante los noventa en las calles de Moncloa y la plaza de Cubos o se enfrentaron a las porras y a las «hostias en bilingüe de los cuerpos de represión», como decía la letra de Guernika (M.C.D.). Algunos han recogido la antorcha prendida entonces. Y ante aquellos que vociferaban la muerte del punk, han contestado: «si el punk ha muerto… / nosotros somos la venganza» (Non Servium).
Harun Kahwash Barba
Espectros de la Movida
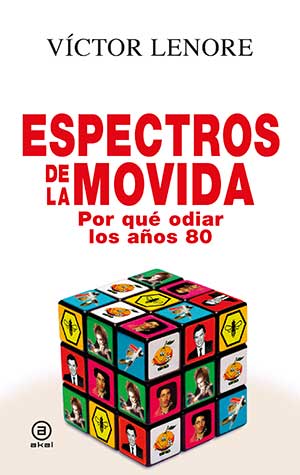 En los años ochenta, la mayoría de los españoles aspiraban a ser modernos. El vértigo de las mutaciones sociales –del catolicismo a la posmodernidad– no dejaban tiempo para preguntarse qué tipo de modernidad necesitábamos. De manera creciente, fue cuajando un paradigma cultural narcisista que hoy sigue vivo y que es compartido por la izquierda y la derecha. Definidos como «una explosión de libertad», fueron también tiempos de censura, competición extrema y amnesia política.
En los años ochenta, la mayoría de los españoles aspiraban a ser modernos. El vértigo de las mutaciones sociales –del catolicismo a la posmodernidad– no dejaban tiempo para preguntarse qué tipo de modernidad necesitábamos. De manera creciente, fue cuajando un paradigma cultural narcisista que hoy sigue vivo y que es compartido por la izquierda y la derecha. Definidos como «una explosión de libertad», fueron también tiempos de censura, competición extrema y amnesia política.
Tres décadas después, se pueden valorar mejor las películas de Almodóvar, los tabúes de una revolución sexual con veinte años de retraso y la carga política de palabras como «creatividad», «meritocracia» y «transgresión». Los ochenta impusieron un consumismo pop, una anglofilia con sabor a cena descongelada y una mirada condescendiente sobre cualquier cuestionamiento del mercado. En este sentido, no faltaron casos de apartheids culturales que marginaban los contenidos preferidos por las clases bajas (casi siempre más vivos que los que promocionaba el sistema).
En gran medida, las derrotas discursivas y materiales de los ochenta impiden imaginar un futuro mejor. Es hora de pasar revista a los espectros de la Movida.
