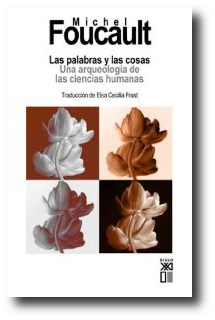MICHEL FOUCAULT
 Con todas sus vueltas y revueltas, las aventuras de Don Quijote trazan el límite: en ellas terminan los juegos antiguos de la semejanza y de los signos; allí se anudan nuevas relaciones. Don Quijote no es el hombre extravagante, sino más bien el peregrino meticuloso que se detiene en todas las marcas de la similitud. Es el héroe de lo Mismo. Así como de su estrecha provincia, no logra alejarse de la planicie familiar que se extiende en torno a lo Análogo. La recorre indefinidamente, sin traspasar jamás las claras fronteras de la diferencia, ni reunirse con el corazón de la identidad. Ahora bien, él mismo es a semejanza de los signos. Largo grafismo flaco como una letra, acaba de escapar directamente del bostezo de los libros. Todo su ser no es otra cosa que lenguaje, texto, hojas impresas, historia ya transcrita. Está hecho de palabras entrecruzadas; pertenece a la escritura errante por el mundo entre la semejanza de las cosas. Sin embargo, no del todo: pues en su realidad de hidalgo pobre, no puede convertirse en caballero sino escuchando de lejos la epopeya secular que formula la Ley. El libro es menos su existencia que su deber. Ha de consultarlo sin cesar a fin de saber qué hacer y qué decir y qué signos darse a sí mismo y a los otros par a demostrar que tiene la misma naturaleza que el texto del que ha surgido. Las novelas de caballería escribieron de una vez por todas la prescripción de su aventura.
Con todas sus vueltas y revueltas, las aventuras de Don Quijote trazan el límite: en ellas terminan los juegos antiguos de la semejanza y de los signos; allí se anudan nuevas relaciones. Don Quijote no es el hombre extravagante, sino más bien el peregrino meticuloso que se detiene en todas las marcas de la similitud. Es el héroe de lo Mismo. Así como de su estrecha provincia, no logra alejarse de la planicie familiar que se extiende en torno a lo Análogo. La recorre indefinidamente, sin traspasar jamás las claras fronteras de la diferencia, ni reunirse con el corazón de la identidad. Ahora bien, él mismo es a semejanza de los signos. Largo grafismo flaco como una letra, acaba de escapar directamente del bostezo de los libros. Todo su ser no es otra cosa que lenguaje, texto, hojas impresas, historia ya transcrita. Está hecho de palabras entrecruzadas; pertenece a la escritura errante por el mundo entre la semejanza de las cosas. Sin embargo, no del todo: pues en su realidad de hidalgo pobre, no puede convertirse en caballero sino escuchando de lejos la epopeya secular que formula la Ley. El libro es menos su existencia que su deber. Ha de consultarlo sin cesar a fin de saber qué hacer y qué decir y qué signos darse a sí mismo y a los otros par a demostrar que tiene la misma naturaleza que el texto del que ha surgido. Las novelas de caballería escribieron de una vez por todas la prescripción de su aventura.
Y cada episodio, cada decisión, cada hazaña serán signos de que Don Quijote es, en efecto, semejante a todos esos signos que ha calcado.
Pero si quiere ser semejante a ellos, tiene que probarlos, porque los signos (legibles) no se asemejan ya a los seres (visibles). Todos estos textos escritos, todas estas novelas extravagantes carecen justamente de igual: nada en el mundo se les ha asemejado jamás: su lenguaje infinito queda en suspenso, sin que ninguna similitud venga nunca a llenarlo; podrían arder por completo, la figura del mundo no cambiaría. Al asemejarse a los textos de los cuales es testigo, representante, análogo verdadero, Don Quijote debe proporcionar la demostración y ofrecer la marca indudable de que dicen verdad, de que son el lenguaje del mundo. Es asunto suyo el cumplir la promesa de los libros. Tiene que rehacer la epopeya, pero en sentido inverso: ésta relataba (pretendía relatar) hazañas reales, prometidas a la memoria; Don Quijote, en cambio, debe colmar de realidad los signos sin contenido del relato. Su aventura será un desciframiento del mundo: un recorrido minucioso para destacar, sobre toda la superficie de la tierra, las figuras que muestran que los libros dicen la verdad. La hazaña tiene que ser comprobada: no consiste en un triunfo real —y por ello la victoria carece, en el fondo, de importancia—, sino en transformar la realidad en signo. En signo de que los signos del lenguaje se conforman con las cosas mismas. Don Quijote lee el mundo para demostrar los libros. Y no se da otras pruebas que el reflejo de las semejanzas.
 Todo su camino es una búsqueda de similitudes: las más mínimas analogías son solicitadas como signos adormecidos que deben ser despertados para que empiecen a hablar de nuevo. Los rebaños, los sirvientes, las posadas se convierten de nuevo en el lenguaje de los libros en la medida imperceptible en que se asemejan a los castillos, a las damas, a los ejércitos. Semejanza siempre frustrada que transforma la prueba buscada en burla y deja indefinidamente vacía la palabra de los libros. Pero la no similitud misma tiene un modelo que imita servilmente: lo encuentra en las metamorfosis de los magos. En tal medida que todos los indicios de la no semejanza, todos los signos que muestran que los textos escritos no dicen la verdad, se asemejan a este juego de encantamiento que introduce astutamente la diferencia en lo indudable de la similitud. Y dado que esta magia ha sido prevista y descrita en los libros, la diferencia ilusoria que introduce será siempre una similitud encantada. En consecuencia, un signo suplementario de que los signos se asemejan a la verdad.
Todo su camino es una búsqueda de similitudes: las más mínimas analogías son solicitadas como signos adormecidos que deben ser despertados para que empiecen a hablar de nuevo. Los rebaños, los sirvientes, las posadas se convierten de nuevo en el lenguaje de los libros en la medida imperceptible en que se asemejan a los castillos, a las damas, a los ejércitos. Semejanza siempre frustrada que transforma la prueba buscada en burla y deja indefinidamente vacía la palabra de los libros. Pero la no similitud misma tiene un modelo que imita servilmente: lo encuentra en las metamorfosis de los magos. En tal medida que todos los indicios de la no semejanza, todos los signos que muestran que los textos escritos no dicen la verdad, se asemejan a este juego de encantamiento que introduce astutamente la diferencia en lo indudable de la similitud. Y dado que esta magia ha sido prevista y descrita en los libros, la diferencia ilusoria que introduce será siempre una similitud encantada. En consecuencia, un signo suplementario de que los signos se asemejan a la verdad.
—
Fragmento de Las palabras y las cosas
¿Existe una correspondencia esencial entre las palabras y las cosas o pueden tener lugar en un espacio distinto? ¿Bajo qué orden las ciencias humanas pensaron las cosas desde el Renacimiento? ¿Era la representación el fundamento de ese orden? ¿Qué papel desempeñaron los nombres, el discurso, el lenguaje, en esa arquitectura?
La publicación de esta obra en 1966 consagró a Michel Foucault como uno de los intelectuales más originales de su época, donde aborda estos interrogantes y concluye que entre esas dos regiones -las palabras y las cosas- existe un vacío, y que es por la naturaleza de ese desencuentro que las certezas y verdades supuestamente permanentes van cambiando a lo largo de la historia.