
Saben bien los juristas que la función de las leyes no es crear el mundo de la nada, como Dios hizo en el Génesis, sino regular la realidad de tal modo que en ella se pueda minimizar cualquier conflicto. Las leyes son textos genéricos que se aplican en circunstancias concretas, por eso el derecho real no es el que está escrito, sino el que se aplica realmente. Y un sistema legal no es tal si pierde la credibilidad, es decir, si la mayor parte de la gente cree que en realidad ya no se aplica. En general, en España y, en concreto, en sus universidades es esa credibilidad la que se está perdiendo, dando lugar a una sensación colectiva de descrédito y desencanto y suscitando el presentimiento de que se avecina una catástrofe.
Y es que en el momento presente da la impresión de que la única ley que siempre se cumple en las universidades es la ley de la gravedad, pues las leyes genéricas se desarrollan sin cesar en docenas de normativas y reglamentos en los que los legisladores se convierten en jueces, los jueces piden leyes hechas a la carta, y son a la vez parte y todo, encausados y sentenciadores de sí mismos, razón por la cual en las universidades nadie es responsable de nada y todo el mundo no es sólo inocente, sino que además hace que su caso particular se eleve a la categoría de doctrina.
La aplicación de las leyes se llama legalidad, pero como puede hacerse de múltiples modos, a veces quien la aplica puede perder la legitimidad y con ella su credibilidad ante la opinión pública, si es que la opinión pública puede expresarse libremente. En las universidades españolas ya no hay opinión pública, sino que más bien reina una omertà napolitana ante los machacones mensajes de sus equipos de gobierno, obsesionados por demostrar el prestigio de sus instituciones a base de índices elaborados en China, o más allá. Esos mismos equipos que niegan que las universidades tengan otro problema que la falta de dinero, quieren hacer creer a la opinión pública que el dinero invertido en sus instituciones incrementa la riqueza del país, además de sus libros de contabilidad. Dicen que cuanto más se investiga, más rico se es y menos paro hay, cuando en realidad lo que ocurre es que quienes más investigan son los que ya eran ricos, y, como sus países son más ricos, tienen también menos pobres y consecuentemente menos paro, porque en ellos los bueyes suelen ir delante del carro y no detrás, como en España.
Ya se sabe lo que les va ocurrir a las universidades. Se subirán las tasas, en el caso gallego después de las elecciones, se diferenciarán las destinadas a la investigación de las de segunda categoría, se favorecerá la entrada de capital privado y se introducirá el principio de gobernanza, ya incluido en el proyecto de reforma de las enseñanzas medias. Esto último quiere decir que los rectores serán nombrados por la autoridad política, que ellos nombrarán decanos y directores de departamentos, que tendrán que reducir drásticamente sus megaequipos, pagar sus deudas, cortar sus gastos y despedir profesores contratados, administrativos y otro tipo de trabajadores. Para eso se les nombrará, no para que caigan simpáticos. Se incrementará el control sobre sus cuentas y cada vez podrán legislar menos a favor de su propia casa. Y todo se hará casi sin resistencia, pues los no afectados seguirán casi seguro en la omertà, los afectados se quedarán fuera, los nombrados para gobernar en un sistema con menos órganos colegiados se sentirán más fuertes. Y los investigadores privilegiados por el azar y la fortuna se sentirán también a salvo, mientras cumplan los índices que miden su calidad, que pueden modificarse en cualquier momento por parte de quien manda.
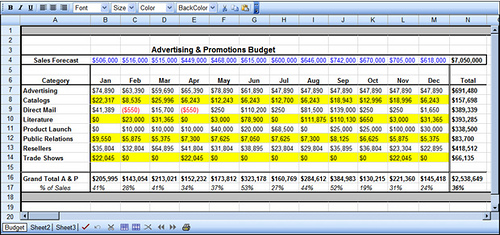
Algunos dirán que se acabaron la democracia y la autonomía, porque ya no se puede seguir legislando a demanda y decidir que se tiene derecho a ingresar lo que uno quiere gastar. Sus voces, deslegitimadas por los hechos, apenas tendrán eco en ese nuevo mundo de sálvese quien pueda. Pues les recordarán cómo se gobernaban las universidades con el absentismo generalizado en los órganos de gobierno, con el absentismo docente de parte del profesorado y el escaso peso investigador de otra parte, con la sensación general de que los obsesivos mecanismos de control no controlaban ya nada cuando los aplicaban unos cargos académicos de los que cada vez más gente quería alejarse. Un mundo que dio la impresión de que los mejores profesores acabarían siendo empresarios privados dentro de la instituciones públicas, pero siendo sólo aprendices de brujo, como lo fueron dos grandes filósofos griegos cuando perdieron el sentido de su oficio.
En efecto, Platón, un rico terrateniente ateniense, quiso educar a los tiranos de Sicilia y por eso creó una ciudad ideal para aplicarla experimentalmente. En su aventura acabó siendo vendido como esclavo por el tirano Dioniso, aunque pudo ser rescatado por su rica familia. Aristóteles, que formó parte de la corte del rey de Macedonia, también acabó siendo un títere del juego de los poderosos y murió en el exilio, acogido por otro tirano, tras haber salido a duras penas de Atenas con su biblioteca a cuestas. Ambos fueron dos gigantes de la filosofía. A nosotros, los profesores de las universidades públicas, casi enanos a su lado, no nos va a tocar un mejor destino.
José Carlos Bermejo Barrera viene denunciando el proceso de destrucción de la universidad pública en libros como La fábrica de la ignorancia y La maquinación y el privilegio. Su última obra, La consagración de la mentira (Siglo XXI), es una demoledora crítica sobre la mentira intencionada, diseñada y propagada por quienes controlan el poder político y económico mundial, así como sobre la degradación deliberada del conocimiento y la educación.
